Realismo Capitalista
Entre los años 1979 y 1982 Robert Longo realiza Men in the Cities a partir de una serie de fotogramas de la película de Reiner Werner Fassbinder Der Amerikanische Soldat (1970). Se trata de un conjunto de cuadros -que en algunos casos incorporan elementos escultóricos- en los que se muestran hombres y mujeres en una actitud convulsa; como si ejecutaran la coreografía de un espectáculo de danza (1). La mayoría de las figuras están realizadas en blanco y negro sobre un fondo vacío y llevan una indumentaria similar: ellos con traje negro, corbata y camisa; ellas con vestidos sobrios y falda de tubo. El aspecto que presentan es el de profesionales que trabajan en sectores afines a esa constelación de actividades -a menudo indefinidas- que se suelen denominar “negocios”. Como se sabe, la serie Men in the Cities consagró la obra de Longo como uno de los manifiestos más elocuentes a propósito de las sociedades hipermodernas (2).
Viendo a esos hombres y mujeres detenidos en violentas sacudidas -o peleándose entre ellos- podría traerse a colación el célebre dictum hobbesiano de “el hombre es un lobo para el hombre”. Es obvio que los ciuerpos sugieren la agresión de algo o de alguien; sin embargo esa violencia no se descifraría desde una especie de antropología transhistórica; más bien estaría relacionada con la propia condición de clase -de homo economicus- de unos individuos que agreden y son agredidos. Desde esta perspectiva, Men in the Cities vendría a ser la brutal escenificación de un mundo competitivo que se organiza a partir del antagonismo de ganadores y perdedores; en el que el estatus profesional se gana en una lucha sin cuartel contra el contrincante que sea; en el que ha desaparecido cualquier "hipocresía" y las cosas se muestran tal y como son: en su despiadada realidad. Como si al final se hubieran desintegrado por completo las formas establecidas de cooperación social.
Viendo a esos hombres y mujeres detenidos en violentas sacudidas -o peleándose entre ellos- podría traerse a colación el célebre dictum hobbesiano de “el hombre es un lobo para el hombre”. Es obvio que los ciuerpos sugieren la agresión de algo o de alguien; sin embargo esa violencia no se descifraría desde una especie de antropología transhistórica; más bien estaría relacionada con la propia condición de clase -de homo economicus- de unos individuos que agreden y son agredidos. Desde esta perspectiva, Men in the Cities vendría a ser la brutal escenificación de un mundo competitivo que se organiza a partir del antagonismo de ganadores y perdedores; en el que el estatus profesional se gana en una lucha sin cuartel contra el contrincante que sea; en el que ha desaparecido cualquier "hipocresía" y las cosas se muestran tal y como son: en su despiadada realidad. Como si al final se hubieran desintegrado por completo las formas establecidas de cooperación social.
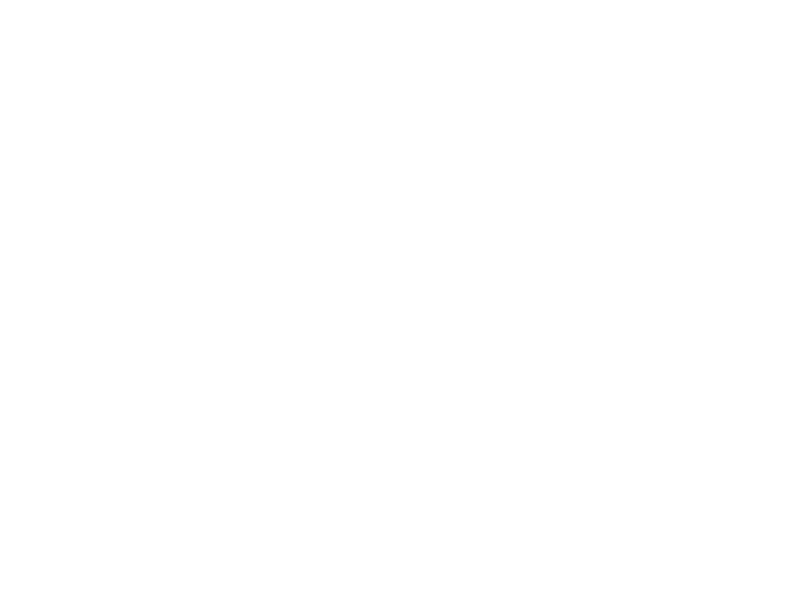
Longo es un atento observador de la realidad que por entonces le rodea; la década de los 80 son los años dorados del yuppie, del “joven urbano profesional” cuyo ajetreado lifestyle generará casi tanta literatura -y tantos mitos- como la del burgués decimonónico (3). Men in the Cities parte de dichos referentes para evidenciar la ética que rige el comportamiento de esos individuos: la lucha sin contemplaciones por el poder y el dinero. Tras el descrédito de la contracultura de los 70 y sus formas de vida asociadas es tiempo de reconciliarse con el mundo de los negocios y su promesa de éxito y reconocimiento social; y esa promesa solo puede alcanzarse mediante el compromiso sin fisuras con la "ampliación del campo de batalla” de las relaciones económicas (4). En cierta manera, lo que supone el triunfo de esa ética es parte de la historia cultural reciente; por eso habría que ser cuidadoso a la hora de diagnosticar un hipotético “nuevo espíritu del capitalismo” sin conexión alguna con el “club de la lucha” que sugiere Men in the Cities (5).
Así pues, contextualicemos el escenario en el que se debería ubicar Men in the Cities: la figura del yuppie -o del businessman- no es otra que la del "astuto" profesional que supo aprovechar las oportunidades que ofrecía una coyuntura socioeconómica favorable. Esa coyuntura es indisociable del auge de sectores como el FIRE (Finance, Insurance, Real Estate), impulsados, en buena medida, por el programa neoliberal; la otra cara, si se quiere, de una terciarización de la economía -con la consiguiente importancia del fenómeno del trabajo inmaterial- que coincidirá con el desarrollo hipertrófico de las actividades especulativas. En esa década de entusiasmo, los ganadores que se habían subido al tren del "pragmatismo progresista" -los cuadros gestores, las clases capitalistas, y los "hombres de negocios", básicamente- no esperaban otra cosa que ser "realistas" para enriquecerse dejando de lado cualquier lastre de "ideas caducas" (6). Posiblemente, la lucha de todos contra todos seguía siendo tan cruenta como lo había sido antes; sin embargo, la consagración de un nuevo escenario ideológico acabará legitimando una corrosiva cultura de las relaciones que trascenderá lo económico (7).
Están por ver aún las implicaciones de esa realidad socioeconómica en la proliferación de determinadas formas culturales y discursos alternativos. Dicho en clave de diagnóstico cultural: posiblemente, la tan revisitada década de los 80 resulta crucial para que hoy día vuelva hablarse de eso que ha denominado Mark Fisher “realismo capitalista” (8). A pesar de que el origen del concepto está vinculado a un contexto específico más o menos autónomo -una variante del Pop Art de los años 60- no por eso debería dejar de desvincularse con su reaparición teórica. De hecho, si hoy ha vuelto a retomarse es precisamente por lo mismo que entonces: para aludir al éxito de un modelo socioeconómico -e ideológico- y su consiguiente impacto en la realidad cultural. Sin embargo, ya no se trataría tanto de prestar atención a la retórica visual de la sociedad de consumo esperando escapar de ella o evidenciar nuestros fetichismos, sino más bien de proclamar la idea de que no hay otra realidad posible; la idea de que esa es la única forma en la que la vida puede vivirse, y que por tanto, no hay un afuera o una otredad que no acabe incorporada al "sistema". La cancelación de todo horizonte utópico, el “fin de las ideologías” o el “fin de la historia” serían síntomas asociados a ese realismo que aparentemente no contempla jerarquías y que no permite fugas porque éstas ya están incorporadas de antemano. Poco que esperar y poco que hacer, excepto aprovecharse de lo que hay.
Resulta tentador proponer la posibilidad de un nuevo realismo capitalista en la praxis artística contemporánea desde su conexión con una ideología que no contempla más alternativa que el goce con fecha de caducidad inmediata o el cinismo oportunista. Evidentemente, el asunto sería exclusivamente nominal; una etiqueta con visos de trend topic con la que definir un sinfín de narrativas que emergen en los años 60 con el pop y sus variantes, y que continúan su periplo -o sus mutaciones- durante las siguientes décadas (9). En ese realismo que constata una especie de "totalidad integrada" resonaría la idea deleuzo-guattariana de que el capitalismo contemporáneo se reorienta a la producción de subjetividades, y que es ahí donde se apropia de lo que aún estaba por colonizar -con el Deseo como fuerza principal- para beneficio de un omnímodo sistema (10). Con la constatación de que la desterritorialización emancipadora que proponían algunos no es más que un proyecto fallido; ni tan siquiera el entusiasmo suigeneris de la micropolítica proporcionaría esperanzas ante un “capitalismo mundial integrado” (11).
Se entiende, entonces, que la idea predominante de este “mundo realista” sea la del cinismo y la de la reconciliación. La evolución de la praxis artística resulta sintomática al respecto; el fenómeno de determinado hip-hop es un ejemplo elocuente -entre otros tantos posibles-: de la inicial protesta del ghetto, a la proliferación de una estética gansteril que se recrea en un exhibicionismo filocapitalista en el que ya no queda ningún rastro de su vieja combatividad (12). Por eso mismo Men in the Cities se puede interpretar como otro manifiesto más de ese status quo; en este caso la lucha de todos contra todos no se anda con rodeos en lo que al contrincante se refiere; nada de solidaridad entre iguales o compromisos justos: simplemente el brutal “principio de realidad suficiente” entre individuos (13). Esa sería la cuestión que no habría que pasar por alto si se habla del espíritu del capitalismo; la consagración de un individualismo asocial y competitivo sin más expectativa que el triunfo a costa de lo que sea. La otra cara, si se quiere, de una multitud atomizada que ya no estaría a la espera de ninguna señal divina (14).
Quizás resulte un tanto simplificador establecer una diferenciación neta entre esta y otras coyunturas socioeconómicas; sin embargo, es fácil constatar que con el viejo régimen fordista se daban las condiciones propicias para que se establecieran vínculos más o menos estrechos entre los trabajadores. Se podría decir que el paradigma fordista -con el Estado keynesiano como garante político- se organizaba a partir de unos parámetros relacionales y laborales que facilitaban la "convivencia" diaria de la fuerza de trabajo; la propia integración y concentración de la empresa fordista en unas mismas coordenadas espaciales acababa favoreciendo en mayor o menor medida algo parecido a la conciencia de clase. En cambio, la empresa posfordista se desterritorializa en un sinfín de unidades productivas que tienden a debilitar la posibilidad de una renovada solidaridad; por eso ya no puede concebirse en términos de solidaridad una fuerza de trabajo "deslocalizada" como no sea a través de un esfuerzo mayúsculo de identificación. Lo mismo se podría decir respecto a la proliferación de formas de trabajo y de ocio que se llevan a cabo en la más absoluta soledad doméstica.
Así pues, es en la conexión con este contexto socioeconómico y cultural lo que dota a Men in the Cities de una dimensión ética; como se ha apuntado ese escenario tiene que ver con el inicio de un tiempo en el que la economía se reorganiza y se liberaliza desprendiéndose del yugo de la subalternidad impuesto por la jaula fordista y el Estado keynesiano. No se puede dejar de ver a esos hombres y mujeres que agreden y son agredidos como individuos definitivamente liberados de cualquier vínculo, y por tanto, expuestos a una violencia -o a una fuerza mayor- que no se sabe de dónde proviene. Precisamente, en la propia confluencia de lucha contra el otro y fuerza invisible se podría pensar el telos del realismo capitalista; un nuevo espíritu se consolida y el mundo queda totalmente expuesto a su despiadada y ciega violencia. Quizás por eso mismo no quede otra alternativa que la de responder en los mismos términos a esa violencia real -¿”realista”?- con todos los medios reales a nuestro alcance: y entonces la lucha contra ellos obligatoriamente tendrá que ser a muerte.
Así pues, contextualicemos el escenario en el que se debería ubicar Men in the Cities: la figura del yuppie -o del businessman- no es otra que la del "astuto" profesional que supo aprovechar las oportunidades que ofrecía una coyuntura socioeconómica favorable. Esa coyuntura es indisociable del auge de sectores como el FIRE (Finance, Insurance, Real Estate), impulsados, en buena medida, por el programa neoliberal; la otra cara, si se quiere, de una terciarización de la economía -con la consiguiente importancia del fenómeno del trabajo inmaterial- que coincidirá con el desarrollo hipertrófico de las actividades especulativas. En esa década de entusiasmo, los ganadores que se habían subido al tren del "pragmatismo progresista" -los cuadros gestores, las clases capitalistas, y los "hombres de negocios", básicamente- no esperaban otra cosa que ser "realistas" para enriquecerse dejando de lado cualquier lastre de "ideas caducas" (6). Posiblemente, la lucha de todos contra todos seguía siendo tan cruenta como lo había sido antes; sin embargo, la consagración de un nuevo escenario ideológico acabará legitimando una corrosiva cultura de las relaciones que trascenderá lo económico (7).
Están por ver aún las implicaciones de esa realidad socioeconómica en la proliferación de determinadas formas culturales y discursos alternativos. Dicho en clave de diagnóstico cultural: posiblemente, la tan revisitada década de los 80 resulta crucial para que hoy día vuelva hablarse de eso que ha denominado Mark Fisher “realismo capitalista” (8). A pesar de que el origen del concepto está vinculado a un contexto específico más o menos autónomo -una variante del Pop Art de los años 60- no por eso debería dejar de desvincularse con su reaparición teórica. De hecho, si hoy ha vuelto a retomarse es precisamente por lo mismo que entonces: para aludir al éxito de un modelo socioeconómico -e ideológico- y su consiguiente impacto en la realidad cultural. Sin embargo, ya no se trataría tanto de prestar atención a la retórica visual de la sociedad de consumo esperando escapar de ella o evidenciar nuestros fetichismos, sino más bien de proclamar la idea de que no hay otra realidad posible; la idea de que esa es la única forma en la que la vida puede vivirse, y que por tanto, no hay un afuera o una otredad que no acabe incorporada al "sistema". La cancelación de todo horizonte utópico, el “fin de las ideologías” o el “fin de la historia” serían síntomas asociados a ese realismo que aparentemente no contempla jerarquías y que no permite fugas porque éstas ya están incorporadas de antemano. Poco que esperar y poco que hacer, excepto aprovecharse de lo que hay.
Resulta tentador proponer la posibilidad de un nuevo realismo capitalista en la praxis artística contemporánea desde su conexión con una ideología que no contempla más alternativa que el goce con fecha de caducidad inmediata o el cinismo oportunista. Evidentemente, el asunto sería exclusivamente nominal; una etiqueta con visos de trend topic con la que definir un sinfín de narrativas que emergen en los años 60 con el pop y sus variantes, y que continúan su periplo -o sus mutaciones- durante las siguientes décadas (9). En ese realismo que constata una especie de "totalidad integrada" resonaría la idea deleuzo-guattariana de que el capitalismo contemporáneo se reorienta a la producción de subjetividades, y que es ahí donde se apropia de lo que aún estaba por colonizar -con el Deseo como fuerza principal- para beneficio de un omnímodo sistema (10). Con la constatación de que la desterritorialización emancipadora que proponían algunos no es más que un proyecto fallido; ni tan siquiera el entusiasmo suigeneris de la micropolítica proporcionaría esperanzas ante un “capitalismo mundial integrado” (11).
Se entiende, entonces, que la idea predominante de este “mundo realista” sea la del cinismo y la de la reconciliación. La evolución de la praxis artística resulta sintomática al respecto; el fenómeno de determinado hip-hop es un ejemplo elocuente -entre otros tantos posibles-: de la inicial protesta del ghetto, a la proliferación de una estética gansteril que se recrea en un exhibicionismo filocapitalista en el que ya no queda ningún rastro de su vieja combatividad (12). Por eso mismo Men in the Cities se puede interpretar como otro manifiesto más de ese status quo; en este caso la lucha de todos contra todos no se anda con rodeos en lo que al contrincante se refiere; nada de solidaridad entre iguales o compromisos justos: simplemente el brutal “principio de realidad suficiente” entre individuos (13). Esa sería la cuestión que no habría que pasar por alto si se habla del espíritu del capitalismo; la consagración de un individualismo asocial y competitivo sin más expectativa que el triunfo a costa de lo que sea. La otra cara, si se quiere, de una multitud atomizada que ya no estaría a la espera de ninguna señal divina (14).
Quizás resulte un tanto simplificador establecer una diferenciación neta entre esta y otras coyunturas socioeconómicas; sin embargo, es fácil constatar que con el viejo régimen fordista se daban las condiciones propicias para que se establecieran vínculos más o menos estrechos entre los trabajadores. Se podría decir que el paradigma fordista -con el Estado keynesiano como garante político- se organizaba a partir de unos parámetros relacionales y laborales que facilitaban la "convivencia" diaria de la fuerza de trabajo; la propia integración y concentración de la empresa fordista en unas mismas coordenadas espaciales acababa favoreciendo en mayor o menor medida algo parecido a la conciencia de clase. En cambio, la empresa posfordista se desterritorializa en un sinfín de unidades productivas que tienden a debilitar la posibilidad de una renovada solidaridad; por eso ya no puede concebirse en términos de solidaridad una fuerza de trabajo "deslocalizada" como no sea a través de un esfuerzo mayúsculo de identificación. Lo mismo se podría decir respecto a la proliferación de formas de trabajo y de ocio que se llevan a cabo en la más absoluta soledad doméstica.
Así pues, es en la conexión con este contexto socioeconómico y cultural lo que dota a Men in the Cities de una dimensión ética; como se ha apuntado ese escenario tiene que ver con el inicio de un tiempo en el que la economía se reorganiza y se liberaliza desprendiéndose del yugo de la subalternidad impuesto por la jaula fordista y el Estado keynesiano. No se puede dejar de ver a esos hombres y mujeres que agreden y son agredidos como individuos definitivamente liberados de cualquier vínculo, y por tanto, expuestos a una violencia -o a una fuerza mayor- que no se sabe de dónde proviene. Precisamente, en la propia confluencia de lucha contra el otro y fuerza invisible se podría pensar el telos del realismo capitalista; un nuevo espíritu se consolida y el mundo queda totalmente expuesto a su despiadada y ciega violencia. Quizás por eso mismo no quede otra alternativa que la de responder en los mismos términos a esa violencia real -¿”realista”?- con todos los medios reales a nuestro alcance: y entonces la lucha contra ellos obligatoriamente tendrá que ser a muerte.
- Robert Longo. Men in the Cities, Nueva York, Harry N. Abrams Inc., 1986.
- De hecho incluso se ha atrevido puntualmente con el cine; Longo dirigió Johnny Mnemonic (1995) a partir de la adaptación del relato homónimo de William Gibson.
- Uno de los hitos literarios más conocidos -y posiblemente más brutales- acerca del lifestyle de esos jóvenes triunfadores es la famosa novela de Bret Easton Ellis American Psycho (1991). Por otra parte, resulta sintomático que en la adaptación cinematográfica de Mary Haron aparezca la obra de Longo en el apartamento del protagonista; toda una declaración de principios acerca de las peculiares inquietudes estéticas de Patrick Bateman.
- “El liberalismo económico es la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las edades de la vida y a todas las clases de la sociedad. A nivel económico, Raphaël Tisserand está en el campo de los vencedores; a nivel sexual, en el de los vencidos. Algunos ganan en ambos tableros; otros pierden en los dos. Las empresas se pelean por algunos jóvenes diplomados; las mujeres se pelean por algunos jóvenes; los hombres se pelean por algunas jóvenes; hay mucha confusión, mucha agitación…” Michel Houellebecq, Ampliación del campo de batalla, Barcelona, Anagrama, 1994.
- Chuck Palahniuk, El club de la lucha, Barcelona, Mondadori, 2001.
- Recordemos que en esa misma década aparece el influyente ensayo de Jean-François Lyotard que dará cuenta del fin de los “Grands Récits”. ¿En que sentido se puede establecer una conexión entre la “crisis” que anunciaba Lyotard y el éxito de un ética ultraliberal y otras coartadas ideológicas -aparentemente al margen- como el No Future?. La respuesta se clarifica algo más si se entiende la condición posmoderna como un modelo productivo. Para ello véase Fredric Jameson, El postmodernismo revisado Madrid, Abada, 2012.
- Richard Sennet, La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, 2000.
- Mark Fisher, Capitalist Realism. Is There No Alternative?, Ropley, Hampshire, Zero Books 2009.
- Recordemos que el concepto de realismo capitalista (kapitalistischen Realismus) se propone a principios de los 60 como la respuesta alemana al pop nortamericano de entonces. La exhibición "Demostración para un realismo capitalista" presentaba obras de Gerhard Richter, Konrad Lueg o Sigmar Polke entre otros artistas como critica a la eclosión de la “sociedad de consumo”. Para ello véase VV. AA., Grafik des kapitalistischen Realismus, Düsseldorf, 1967.
- Gilles Deleuze y Félix Guattari, El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, Barcelona, Paidós, 1990.
- Félix Guattari, Plan sobre el planeta. Capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares, Madrid, Traficantes de sueños, 2004.
- Mark Fisher, op. cit., p. 18.
- Clément Rosset considera el carácter “cruel” de la realidad debido a lo que denomina “principio de realidad suficiente”; un principio que priva al hombre de cualquier posibilidad de distancia o de recurso en relación a ésta: “…entiendo por crueldad de lo real el carácter único y, por lo tanto, irremediable e inapelable de esa realidad -carácter que impide, a la vez, mantenerla a distancia y atenuar su rigor tomando en consideración una instancia cualquiera que fuese exterior a ella-. Cruor, de donde deriva crudelis (cruel), así como crudus (crudo, no digerido, indigesto), designa la carne despellejada y sangrienta: o sea, la cosa misma desprovista de sus atavíos o aderezos habituales, en este caso, la piel, y reducida de ese modo a su única realidad, tan sangrante como indigesta”. Clément Rosset, El principio de crueldad, Valencia, Pre-Textos, 1994, p. 22.
- Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, Barcelona, Paidós, 2001.
MARCH, 16 / 2018
Text author: Rafael Pinilla Sanchez
Photography: Unspalsh
Photography: Unspalsh
Contact me for collaboration:
E-mail: hello@company.com
Phone: +123 466 567 78
Social networks: Facebook | Instagram | Youtube
E-mail: hello@company.com
Phone: +123 466 567 78
Social networks: Facebook | Instagram | Youtube
© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc
